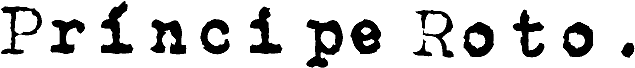22 de febrero de 2015
Montaña Rusa.
Desde que comenzó el año he intentado ser lo más positivo que mi mente enferma me ha permitido. Me muerdo la lengua más a menudo, silencio mis gritos mentales y en la medida de lo posible aguanto la comida dentro del estómago. Intento vivir. Simplemente eso: Vivir. Dejar de sentirme muerto. Dejar de querer estarlo.
Pero ayer, mientras que vomitaba hasta el último macarrón que había ingerido, me dí cuenta de lo estúpido que soy. Me dí cuenta de que los gritos no tienen botón de apagado, que no se puede matar lo muerto ni tampoco hacerlo vivir. Me dí cuenta de que la única persona del mundo a la que no puedo engañar es a mi mismo. Que por mucho que juegue a las casitas de muñecas no deja de ser un juego. Un juego burdo e inútil.
Tengo un apetito insaciable. No solo en el sentido literal. Siempre me quedo con ganas de más. Siempre necesito más. Siempre necesito lo que quiero. Ayer salí de fiesta y termine ebrio como pocas veces he estado, y al meterme en la cama después de haber amanecido, me dí cuenta de que necesitaba algo más. Siempre necesito algo, siempre, haga lo que haga, me quedo con la sensación de que falta algo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)